"Aspectos psicosociales de C. G. Jung"
¿Por qué este libro? La aventura de Jung comenzó para mi muy pronto en el tiempo cronológico. Mi ambiente estaba impregnado de su libro Psicología y alquimia que mi padre leía con dificultad y entusiasmo, que le abría las puertas a una nueva comprensión del discurso de sus pacientes tanto como le marcaba rumbos en su trabajo de evolución personal. No puedo hablar de por qué este libro sin hacer referencia a mi padre. Fue un gigante para mí. Me reconoció como sujeto en el transcurso de todas mis edades.
Pensaba derecho y si bien su vida profesional privada fue un éxito así como nuestra vida de familia, su carrera administrativa se vió frustrada por reveses políticos. Los mismos no lo doblaron. Se retiró de la escena y se encontró de pronto en una inmensa soledad. Tal vez, Jung, con su supremo aislamiento de Freud, Jung luchando contra el silencio, le diera un ejemplo de vida. El también comenzó a trabajar manualmente. Montó un taller en uno de los cuartos que daban sobre el jardín y hasta nos cambiaba las suelas de zapatos.
También se ocupó del gallinero. Mi padre hablaba muchas veces solo porque, en casa, no conocíamos lo suficiente de su historia como para dar respuestas a sus angustias. Durante veintinueve años y sin faltar un día se había levantado para acceder a su consulta en la Administración nacional, Sanidad del Ministerio de Comunicaciones. Mi padre volvía al mediodía, comía, dormía una brevísima siesta y a las quince empezaba su consulta particular a veces hasta muy tarde. Yo lo esperaba para comer. Yo creía que nuestra felicidad sería eterna. Ahora, pienso que es posible que lo sea, pero solo en la edad madura mi percepción de la vida, la muerte y la eternidad confirman esa hipótesis, porque yo sufro consciente y objetivamente en la búsqueda de la verdad, del camino. Antes creía que solo a través del «sacrificio» se podía llegar a adquirir conciencia objetiva.
Ahora, creo que la modalidad de evolución es el «tránsito», que el concepto de sacrificio debe ser reemplazado por el de tránsito. Dejar venir, contemplar y sólo más tarde interpretar.
Yo viví las preguntas en los ojos de mi padre y yo las hice mías y creo haberlas pasado en mayor o menor grado a mis hijos.
Mi segunda hija nació en el año 60. Era pequeñita cuando esa mañana de junio del 61 los diarios anunciaron el pasaje de C. G. Jung a la eternidad. Estábamos en el hospital naval de Puerto Belgrano, en la consulta de psiquiatría con el Dr Mario Augusto Pesagno Espora, alguien que verdaderamente alimentó en torno de él, el apetito de conocer a Jung. Fue una mañana sin alegría porque yo creía que podría llegar a conocer a Jung personalmente. Si no habíamos intentado antes la aventura con mi padre fue porque nuestras obligaciones y diversas limitaciones no nos lo permitieron. Mi padre había comprendido que vivir en la acción útil y consciente en el «aquí y ahora» era saborear la eternidad. Teníamos un proyecto de vida pero no impaciencia por quemar etapas.
Mi padre murió en el 74; es decir, trece años más tarde y me empujó hacia Jung. Pero siendo él mismo un humanista, consideraba que Jung, para ser comprendido, debía, antes que nada, ser considerado como hecho histórico; es decir, en su coyuntura espacío-temporal. Era entonces necesario buscar las fuentes de su pensamiento siguiendo los datos manifestados en los libros a los que podíamos acceder. Mi padre hablaba el alemán, pero no tenía tiempo de ninguna manera para traducir en directo y ayudarme. Trabajé como pude. ¡Busqué apasionadamente! La realidad me exigía reducir a síntesis claras y sin adornos cada conclusión dado que el objetivo era urgente: hacer conocer a Jung en Latinoamérica.
***
Mis estudios, naturalmente, me orientaron hacia la investigación. Los objetivos del trabajo eran los siguientes:
• ¿de dónde viene el pensamiento junguiano?
• ¿quién es Jung?
• ¿cómo pueden ser descriptos sus conceptos fundamentales para hacer dicho pensamiento operacional?
• ¿para qué Jung?
Porque estaba claro que sus modelos energéticos e informacionales y el sentido finalista de sus conceptos en psicología profunda llevaban a plantearse la pregunta fundamental: ¿para qué Jung?
Tratamos, entonces, de modelizar en un gráfico simple, que presento a continuación, los datos conocidos a través de sus libros y comentarios.
Partimos de la base de considerarlo como hecho histórico y nos ocupamos de ir a las fuentes. Solo muchos años más tarde pasamos a concluir sobre las consecuencias de Jung.
Debo decir que nuestro trabajo fue duro y que aún ahora, en el año 1992, me falta el coraje para seguir avanzando cuando veo que Jung es casi ignorado en los programas universitarios y apenas considerado en obras principalísimas sobre la historia del psicoanálisis.
Además pesan sobre él ciertos estigmas que no son sino proyecciones de conflictos no resueltos ni en el hombre ni en la sociedad.
En el principio de la historia estaba Dios en el cielo y el hombre en la tierra. En un segundo tiempo, Dios fue prácticamente liquidado por el materialismo dialéctico y sus derivados en ciencias sociales y no estoy haciendo críticas ni juicios de valor sino describiendo profesionalmente, luego existió el hombre y el inconsciente descubierto por el genio sin límites de Freud; en un tercer tiempo, vino Jung que restauró a Dios en el cielo y al hombre en la tierra, portador de inconsciente.
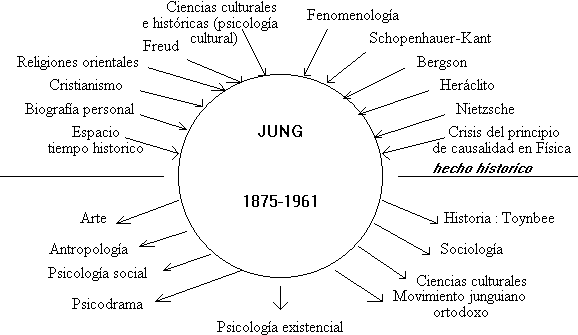
***
Estas preguntas me llevan a contar una anécdota que me orientó mucho:
Cuando estaba cursando el doctorado de psicología en la Universidad de Belgrano en Buenos Aires, en un curso de psicología social, no puedo nombrar el texto, ni la definición exacta porque a veces dejamos pasar un dato importante creyendo que vamos a poder volver sobre él y las circunstancias no se dan, en fin, el profesor citó a Jung como al primer psicólogo existencial porque sus criterios eran válidos para el análisis a todos los niveles: psicológico individual, psicosocial y sociológico tanto como atemporales. Por ejemplo, su concepto de arquetipos que funcionaron, funcionan y funcionarán igualmente en todo tiempo y lugar, mientras un hombre exista, tal como siempre, el corazón funcionó, funciona y funcionará en todo tiempo y lugar mientras un ser humano esté vivo.
Mi objetivo es el hombre y su psiquis en todo tiempo y lugar al interior de su cultura aunque hermanado a todo lo vivo, compartiendo una filo-ontogénesis común y un inconsciente colectivo.
Por otra parte, Jung había acuñado y, por eso, parecía haber sido considerado como psicólogo existencial una definición de «personalidad actualizada» que era simplemente «aquella capaz de adaptarse en todo tiempo y lugar a las exigencias del principio de la realidad».
***
Toda mi investigación debería ser reducida a trescientas páginas, constituir una tesis de doctorado y la proeza incluía el defenderla.
El objetivo del trabajo era la sistematización, muy difícil, por cierto, para que lo junguiano fuera comunicable a un público hispanohablante latinoamericano.
Tuve muchos momentos en los cuales mi coraje se esfumó y tuve ganas de enviar a pasear todo lo que fuera Jung. Además, Freud palpitaba de poder en cada hogar argentino, la APA* resplandecía. Nuestra generación fue psicoanalizada por un gran maestro, el Dr Ángel Garma. La psicología social despertaba a través de Enrique Pichon Riviere y el lacanismo abría sus puertas en el pensamiento de muchos que buscaban precisión y formulaciones matemáticas para no angustiarse porque nuestra joven ciencia no era mensurable. La escuela de psicodrama de Rojas Bermúdez heredera heroica de J. L. Moreno trataba de explicar topográficamente la psicología, pero en los grupos de trabajo el encuadre era freudiano ortodoxo. En el trasfondo de la época aparecían sin ninguna claridad, pero como intentos de abordaje la teoría de la comunicación de Ruersch y Bateson; la «Gestalt», así como también Carl Rogers y su psicología centrada en el paciente que exigía necesariamente una presencia analítica extraordinaria.
En la psicología infantil, el Dr Florencio Escardó y su mujer Eva Giverti. En fin que ante todo y sobretodo jugaba como telón de fondo la ortodoxia analítica freudiana.
Luego, todos salimos de los mismos hornos.
Hacia los años 40, la Dra Elen Katz que había sido analizada por Jung, judía de origen polonés, llegó a Argentina sin hablar una palabra de español. En realidad, se muy poco de ella. Mi defecto ha sido pensar todo con criterio de eternidad y dejar las preguntas para mañana. El problema es que yo no podía hacer, de ninguna manera, una entrevista a mi analista. Pronto ella se convierte en terapeuta del Dr Ernesto Izurieta que había sido médico de la generación de mi madre, y que venía a ella tocado, como todos los analizados y alumnos de Elen Katz, por la idea junguiana de que «en la primera parte de nuestra vida creamos naturaleza y el la segunda debemos crear cultura». Yo era muy joven, pero ya tenía mis cuatro hijos, una familia, casa, comíamos todos los días y mi profesión era floreciente luego mi segundo tiempo había llegado.
Los martes a la noche, mi consultorio se transformó en un salón del siglo XVIII. Allí, nos reuníamos a trabajar a Jung con Abraham Haber, crítico de arte, que había escrito Un símbolo vivo. El se analizaba, también, con Elen Katz. Al principio éramos pocos. Hacia el año 78, me fue necesario comprar más tazas de café porque las que tenía, no escasas por cierto, se mostraron insuficientes. ¡Con cuánta fascinación recuerdo esos tiempos de impregnación! El Dr Vicente Rubino llegó a ser para mi un amigo. Había sido mi padrino de tesis. Yo nunca abordé el I Ching, pero la última noche de trabajo de grupo que se pasaría en mi consultorio el quiso consultarlo para mi viaje. Salió el nº 38.
No se lo que dice, nunca lo he buscado, debo tal vez abrir esa página de la investigación. Tal vez motivarme y saber qué había de premonitorio. Porque me fui el 12 de mayo del 78 de Buenos Aires para no volver, sino dos meses por año. Era para mí, a mi vez el momento del gran aislamiento. Despojada de toda pretensión, vine a Francia a comenzar por abajo. ¿Por qué Paris y no Suiza, más exactamente Zurich? Una cuestión de idioma que me llevaría, al menos trece años, a luchar como Jacob contra el ángel. La mayor parte de mi trabajo sobre Jung lo había hecho a partir de los libros traducidos al francés por el Dr Roland Cahen. Llegué a él con la devoción de una vieja discípula fascinada por su claridad clínica. Cada una de sus observaciones de pie de página comportaba comprensión y claridad meridiana. Trabajé ininterrumpidamente con él y participé de sus grupos de «traducción de las cartas de Jung», aún no editadas en francés, los lunes de cada semana en el Instituto de Altos estudios del hombre en el 56 de boulevard Raspail. Pero, los caminos divergen y yo dejé de trabajar, con él, el 30 de octubre de 1986.
Eso no me impide, por cierto, reconocer su calidad y agradezco el tiempo de mi trabajo con él.
De todas maneras, si los caminos se separan un día por causa de las circunstancias, los objetivos siguen siendo los mismos. Cahen con su reedición del Homme à la découverte de son âme muestra continuar, sin duda, su objetivo de hacer de Jung un símbolo vivo y atemporal.
Yo decidí guardar mi primer libro con toda su fuerza original y, también, con sus limitaciones. El fruto de esos quince años durmió junto a mi y fue Elie Humbert quien me hizo retomar la lucha. Lo digo no sin emoción. Fue para traducir y publicar su libro Jung que yo recomencé a escribir y decidí publicar estas conclusiones que figuran bajo el título de diecisiete años después. La experiencia «Humbert» cambia mi vida. Dejo de ser un científico frustrado y resentido por la falta de eco, para aceptar simplemente mi rol de sujeto portador de conciencia objetiva y urgido por la necesidad de transmitir el mensaje.
Creo haber agotado en Argentina hacia los años 78 las posibilidades de ver a Jung reconocido como un maestro cuya obra integral poseyera los méritos indiscutidos como para hacer cátedra universitaria, y vine a Francia dejando como todos los idealistas el éxito profesional por un mejor conocimiento del sujeto Jung y de sí mismo.
Sabia que debería ingresar por la puerta chica, pero yo lo acepté porque venía a descubrir «Jung en Europa».
Los largos años de silencio y aislamiento me permitieron, sin duda, confirmar lo ya comprendido.
***
En el año 78, tal vez, yo haya deseado crear una Sociedad argentina de psicología analítica, ahora no lo sé realmente. En fin, queda abierta la enigmática pregunta que Sabina Spielrein propone a Jung y Freud: ¿la destrucción será la causa del devenir?
Yo estuve este año 1992 en Rostov sobre el Don, la patria de Sabina Spielrein. Fue un largo camino entre Moscú y Rostov, en tren, como destino final, Baku. Espacios inmensos donde pude percibir el palpitar simple del impulso de destrucción tanto como percibí sin confusión el instinto de vida. Cosas simples. Vida simple. Clima duro. ¿Por qué su elección final de Freud?
***
Yo estoy lejos de hablar por mis propias heridas narcisistas. Los tiempos y las pruebas nos llevan a poseer cicatrices flexibles pero, resistentes. Yo solo siento, a veces, una cierta tristeza e intento, una vez más, ayudar a las generaciones que vienen a comprender Jung y a reconocerle su valor científico. Jung es, sin duda, un psicólogo creyente y espiritualista, pero no un vendedor de talismanes ni de aguas milagrosas.
Acabo de llegar de Argentina, tres meses revisando textos, escudriñando, comparando ediciones y decidiendo, sin duda alguna, no cambiar la bibliografía ni lo expuesto hace diecisiete años dado que lo expresado es válido y prueba sobre el valor atemporal de lo junguiano. Decido no tocar nada en lo que hace a la bibliografía en español, excepción hecha del libro Jung de Elie Humbert.
* Asociación psicoanalítica argentina.



